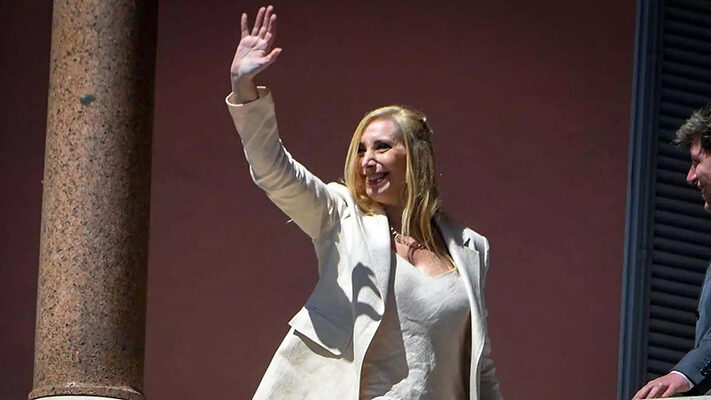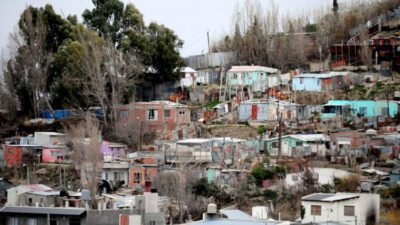El VIRCH era un mar cubierto de invertebrados

Hace unos 20 millones de años, la zona hoy conocida como Valle Inferior del Río Chubut
(VIRCh), junto a Puerto Madryn y Península Valdés, se encontraba bajo agua, más
específicamente cubierta por el Mar Patagoniano que alcanzaba gran parte de la región. Durante
los siglos XX y XXI, investigadores e investigadoras se dedicaron a estudiar la fauna que allí
vivía, sobre todo ballenas, delfines, tiburones y peces y luego los animales terrestres como los
primeros osos hormigueros, roedores, tortugas, marsupiales y hasta monos que en aquellos
tiempos habitaban la Patagonia.
Pero poco se sabe de los invertebrados que habitaban ese Mar Patagoniano y es una de las
razones por las que Damián Pérez se unió al Grupo de Paleontología y Paleoambientes del
Neógeno Marino Patagónico. “Los invertebrados se preservan muy poco y por esa razón no se
los ha estudiado demasiado. Son fósiles frágiles, mal preservados y muchas veces son moldes
en vez de conchillas enteras. En los últimos años estamos enfocándonos en conocer cómo eran
esos invertebrados que formaban parte de las comunidades de estos mares de hace 20 millones
de años”, explica el investigador del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-
CONICET).
Luego de recoger innumerables muestras en la zona de Bryn Gwyn, Pérez junto a José Cuitiño,
del mismo instituto, e Ignacio Soto, del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, lograron descubrir
una nueva especie de almeja denominada Neovenericor camachoi: “Nos encontramos con una
almeja de un grupo que se llaman cardítidos, que todavía existe y que se encuentra en varias
partes del mundo, pero que era mucho más importante tiempo atrás que hoy en día. Encontrar
hoy un cardítido es muy difícil, son muy chiquitos, de un centímetro o dos. Nosotros hallamos
en este mar cardítidos de 12 y 15 centímetros”, expresa el paleontólogo del Cenpat. Los
especialistas aseguran que esta nueva especie se relaciona tanto con una que habitaba en Nueva
Zelanda como con las de Comodoro Rivadavia o Río Negro, por lo que “este mar era mucho
más complejo de lo que creíamos y, quizás, la zona del Valle podría haber actuado como un
refugio para este grupo que se diferenció de los de otros lugares”.
Bryn Gwyn es uno de los puntos turísticos más importantes del Valle Inferior del Río Chubut y
es muy conocido por su potencial fosilífero, especialmente en lo que refiere a vertebrados
terrestres. Pero, hasta el momento, a los invertebrados no se les había dedicado demasiado
tiempo de estudio, por lo que la idea de Damián Pérez es poder sumar a la fauna de Bryn Gwyn
este tipo de información. “Nuestro propósito es tratar de formar un cuadro general del resto de
la fauna de invertebrados, darla a conocer e integrarla en un marco general de las relaciones con
el resto de la fauna, las características geológicas y paleoambientales que tiene la Formación
Gaiman”, agrega el paleontólogo y finaliza: “Queremos llegar a conocer la historia geológica y
paleontológica de la región. Nuestro objetivo a largo plazo es que la Formación Gaiman y la
Formación Puerto Madryn tengan los mejores registros de mares antiguos del país en cuanto a
cantidad de conocimiento porque sabemos que tiene ese potencial”.

Homenaje a Horacio Camacho
La nueva especie de almeja fue nombrada Neovenericor camachoi, en homenaje a Horacio
Camacho, profesor de la Universidad de Buenos Aires y pionero en el estudio de la fauna de
moluscos contenida en las rocas sedimentarias depositadas por el mar a lo largo de los últimos
65 millones de años. Camacho centró sus estudios en la paleontología sistemática y su
aplicación en la resolución de problemas paleogeográficos y bioestratigráficos.
“Le dedicamos esta especie a Horacio Camacho, considerado el pionero de la investigación de
la paleontología de invertebrados en la Argentina. Fue uno de los docentes más importantes de
paleontología en la UBA y fue el primero en llamar la atención sobre estos grupos en
Patagonia”, añade Damián Pérez. (Fuente: CONICET)