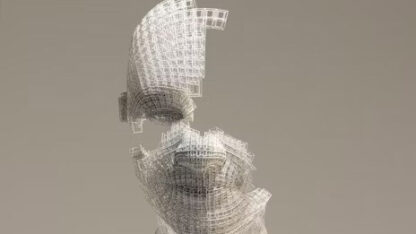“La energía oceánica y la maricultura son claves para el futuro de la Patagonia”
Alejandro Mentaberry, jefe de Gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, asocia a la Patagonia con el futuro del país. Es que entiende que en la región hay un potencial enorme de riquezas que aún no han sido explotadas, como lo son la producción de energías no convencionales y el desarrollo de la maricultura. Recalca principalmente las posibilidades que brinda el mar argentino, y es allí cuando se refiere a la información que aportará el proyecto Pampa Azul, una iniciativa que -junto a otros especialistas- lleva adelante y está basada en investigaciones científicas destinadas a la conservación y el manejo de los recursos naturales en distintas áreas marítimas.
En Chubut, destaca la conformación del Polo Tecnológico en Comodoro Rivadavia, además del rol que ocupan en el territorio provincial el Centro Nacional Patagónico (CENPAT) y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP). Y plantea que uno de los desafíos prioritarios es avanzar en la incorporación de equipamiento tecnológico y en sistemas de prevención de alerta temprana y de prevención de incendios.
“No se puede tardar dos días para dar un alerta en un incendio”, dice Mentaberry, doctor en Ciencias Químicas, al referirse a los focos que durante el último verano consumieron aproximadamente 50 mil hectáreas en Chubut.
P:-En algunas conferencias se ha referido al rol estratégico que ocupa el proyecto Pampa Azul en la Patagonia. ¿Hacia dónde se apunta?
A.M.:-Con relación al desarrollo de la Patagonia se pone énfasis en la innovación productiva, lo que implica la promoción de actividades de investigación y el desarrollo en áreas como acuicultura, minerales, gas, petróleo, pesquerías locales y energía eólica. Esos son los temas que surgen de forma prioritaria de la agenda del proyecto Pampa Azul. En la región patagónica hay un gran camino por delante en relación a algunas tecnologías que son claves.
P:-Cómo cuáles.
A.M.:-Por lo pronto, todo lo que se vincula a algunas tecnologías como ser el desarrollo de energía oceánica, en lo cual recién se comienza a avanzar con algunas actividades, y la acuicultura, ya sea de especies nativas o foráneas en situación de recirculación de agua. Esa última actividad podría ser una fuente enorme de ingresos para la Patagonia. La plataforma continental argentina está considerada como uno de los lugares más importantes para este tipo de desarrollos. Por ejemplo, hay un informe de la FAO que es muy claro sobre el potencial del país. Sin embargo, prácticamente es prácticamente inexistente lo que aún se ha avanzado.
P:-¿Madryn ocuparía un lugar importante?
A.M.:-Podría haber algún tipo de explotación controlada, porque hay que tener en cuenta que se trata de una zona protegida. En Madryn, hay una pequeña empresa que ya trabaja en la explotación de alga undaria, una especie foránea, y podría ser un ejemplo de lo que habría que hacer a gran escala en la región. Ante todo hay que hacer un relevamiento en la costa patagónica para conocer los lugares más apropiados. Hay gran cantidad de especies de peces, moluscos, crustáceos y algas en todo el territorio. En Argentina prácticamente no se ha hecho nada en esos campos.
P:-¿Por qué?
A.M.:-Hay varias razones. La Patagonia aún cuenta con poco desarrollo y escasa población. Además, ha habido mucha desatención del país hacia esa región. En los últimos años recién se la ha empezado a reincorporar, pero se trata de tan solo una década. La energía oceánica –tanto eólica como de mareas- es un desarrollo notable sobre el que se debe avanzar. Hay varios lugares propicios para la producción de energías no convencionales. Ese tipo de emprendimientos serían claves en un futuro marco de industrialización de la región patagónica, que es rica en varios recursos energéticos (eólico, gas y petróleo). Además, es interesante contemplar allí el avance de procesos integrados de acuicultura y energía oceánica.
P:-Por su potencial, ¿la Patagonia ha sido la región más “olvidada” del país?
A.M.:-No lo sé. Hay que tener en cuenta que no se puede pensar en el desarrollo de ciencia y tecnología sin política locales. Y, en ese sentido, el Gobierno de Chubut trabaja muy bien y tiene una política clara en ese ámbito; por lo tanto, recibe mucho apoyo desde Nación. Además, hay una planificación consistente, ya que en Chubut se proponen incrementar la capacidad de recursos humanos, generar infraestructura y sentar en el territorio la investigación. Es muy difícil avanzar desde acá (Buenos Aires), si no hay actores locales que promocionen el desarrollo y, además, lo sostengan en el tiempo.
P:-¿Qué iniciativas futuras se contemplan para Chubut?
A.M.:-Hay varios proyectos interesantes. Uno de ellos tiene que ver con el Polo Tecnológico en Comodoro Rivadavia, donde la idea es crear una masa crítica de investigación. Se trata de una iniciativa muy importante por el rol que ocupa el golfo San Jorge, donde no sólo está actividad pesquera, sino también la hidrocarburífera (petróleo y gas). La instalación de esa estructura de investigación es clave para toda la Patagonia. En tanto, en el CENPAT se impulsan estudios de distintas disciplinas, principalmente de preservación y conservación de los ecosistemas. Además, es importante que el CIEFAP haya pasado a la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde donde se propone hacer una política particular de reforzamiento de las capacidades. Se trata de un instituto interprovincial que históricamente estuvo centrado en Esquel, en el cual hay mucho por hacer. Hay que poner énfasis no sólo en los aspectos de conservación de bosques nativos sino también en las posibilidades de plantación y el aprovechamiento de la cadena forestal.
P:-¿Qué tipo de información se va a conocer con las campañas en el golfo San Jorge?
A.M.:-Con el proyecto Pampa Azul, la idea allí es avanzar en una exploración y descripción más global de la zona. También se trabaja en la planificación espacial, un aspecto muy importante porque hay mucha actividad humana (por las pesquerías y explotación de hidrocarburos o proyectos futuros de acuicultura). Por tanto, hay ecosistemas de interés desde el punto de vista de la preservación. La propuesta es hacer al menos una campaña central por año.
P:-¿Y en Madryn?
A.M.:-Se está cerrando un acuerdo con la fundación AZARA. La idea es que allí esté anclado un barco que se vincule a la actividad del CENPAT y al Instituto de Biología Marina y Pesquería Almirante Storni, es decir, que cubra la zona marítima que va desde Río Negro hasta Punta Tombo. Ese proyecto le daría al CENPAT una plataforma naval que hoy no tiene. Se trata de un barco ruso que fue pesquero y está siendo reacomodado para la investigación. Es un poco más grande que el Coriolis y adaptado para la investigación costera. Ya se está avanzando en los acuerdos legales.
P:-¿La experiencia del CIEFAP es tomada como referencia?
A.M.:-Nos interesa porque es el primer instituto interprovincial. Hay que reforzar obviamente la presencia del CIEFAP en las otras provincias patagónicas, para lo cual se van a construir sedes en todos los distritos. Pensamos que está muy limitado a aspectos de conservación y mejoramiento tradicional. Por tanto, habría que avanzar en tecnología e innovación productiva. Ahora, con el CIEFAP se está discutiendo por lo ocurrido con los incendios forestales en Chubut. Hay que tener sistemas de alerta temprana y de prevención de incendios. Hay instrumentos tecnológicos que no costaría mucho implementar, pero también hay que cambiar la forma de funcionamiento del sistema de riesgo de incendios. Es un tema provincial.
P:-¿Qué falta?
A.M.:-Hay que contar con tecnología al menos durante los meses del verano. Por ejemplo, no cuesta nada la compra de cuatro drones para monitorear con una cámara infrarroja las zonas, en comparación al valor de la riqueza de biomasa que se perdió por los incendios. Hay que instalar mecanismos que detecten el problema así se actúa a tiempo. También, se puede trabajar a través de satélites. Hay que mirar el problema de otra manera. Se sigue insistiendo en los brigadistas y voluntarios, pero ellos sólo no se para una muralla de fuego. Hay que intervenir rápido, antes de las primeras doce horas.
P:-¿Evalúa que se actuó tarde?
A.M.:-No se puede tardar dos días para dar un alerta en un incendio. Hay daños intencionales y varias cuestiones raras, pero también un sistema que ha intervenido tarde. Todavía seguimos sin resolver bien el tema de los incendios. No se puede actuar con aviones fumigadores.
P:-También hay responsabilidad del Gobierno nacional, ¿no?
A.M.:-En parte, de Parques Nacionales. Y hay distintas áreas del Gobierno que tienen responsabilidades. Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología sólo podemos introducir protocolos que ayuden a movilizar rápido los alertas tempranos y tecnologías que permitan responder.