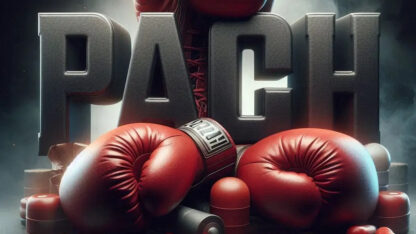Kachavara For Ever – Parte 12
 Por Carlos Alberto Nacher
Por Carlos Alberto Nacher
[email protected]
“Y ya que estamos” prosiguió Justin, “voy a aprovechar esta oportunidad para ofrecerle una muy conveniente rifa, se trata de una tira de 2,5 metros de salame de milan, por supuesto que enrollada como si fuera un collar.”
“¡Faaaaa! ¡Qué bueno!” Exclamó casi aniñadamente Fatimota. Ella estaba un poco confundida, había sido muy sorpresivo todo esto, mi aparición, la inscripción de la fórmula en su espalda, un sentimiento de amor incipiente y mutuo entre ambos, la lluvia de cenizas, lava y piedras que se ya había comenzado y que amenazaba con ser contundente.
“Mire, a mí lo que me interesa es el juego de llaves tubo que tiene en la vidriera.” “¿Cuáles?, ¿Los chinonos o los japonenes?” “Venga, salgamos que le muestro.” No necesito salir, vaya usted si quiere, a mi qué me importa.”
Tomé de la mano a Fatimota y salimos a la puerta. Afuera era un caos, muchos bustamantes destruidos en el piso, y una Figueroa reluciente muerta, yacente a los pies de los edificios en ruinas. Dimos dos pasos hacia adelante cuando de repente, sin avisar, una piedra del tamaño de un departamento de dos ambientes cayó de lleno en la tienda de abalorios, aplastándola por completo, con Justin y los pececitos de colores adentro.
Mi carassius, colgado el cogote, se retorcía de miedo en medio de esta guerra de la naturaleza. Todo era una tragedia, y en medio de todo esto, para colmo, como si esto fuera poco, ya me estaba quedando corto de sotos y me sobraban brizuelas por doquier. Ahí nomás tiré todos los brizuelas en un tacho de basura que estaba en la esquina de Aikoma Ibru y el Parque Fafofu, nuestro reservóreo verde esperanza, y de paso vacié las botas de gamuza que estaban tan atestadas de sorianos muertos que ya ni podía caminar.
Al liberar las botas por fin pude caminar en orden. Tomé a Fatimota de la mano con fuerza y cruzamos corriendo a toda velocidad la calle, mientras caían cotonetes encendidos de punta. Al fin llegamos al Parque Fafofu, donde todo era calma, tranquilidad, sosiego, mugre, hojas secas, bolsitas de plástico, árboles muertos, cadáveres de gatos, perros harapientos, y mucha pero mucha paz. No se observaba ningún montoya en varios metros a la redonda, y las erupciones de los volcanes eran acalladas por el cantar de los pajaritos, el llamado de amor de la chicharra bustamante y el crepitar de la hojarasca a nuestro paso, entre garrafas de 20 kilos pintadas de amarillo que nos indicaban el camino.
Caminamos de la mano entre los arbustos. Como una broma de Dios, al mismo tiempo que caía fuego del cielo, comenzó a llover. Las gotas empañaban las lámparas de neón del parque, y todo era azul y rojo.
Dos perros exacerbantes ladraban continuamente, y se escuchaba el zumbido acordeonado de infinidad de clatoprecos de origen mersa, externos a nuestro interior y extendidos a lo ancho y a lo largo de toda la superficie arias.
De repente, sentados en un banco de madera en la profundidad de la foresta, vi a mi mismísima tía Chola, mi tía Helena Chola Chuva, besándose apasionadamente nada más y nada menos que con el viejo Kabo Uago, un antiguo perfograboverificador primo segundo de mi amigo Abdul Zongo, el corredor de bolsos.
¡Kabo Uago! ¡Viejo ladino si los hay! ¡Vení che Fatimota! ¡Vamo pa otro lao!
Continuará…